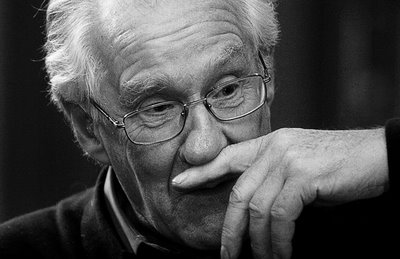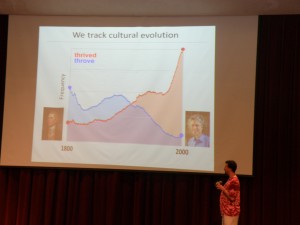Dos psiquiatras se saludan:
-¡Doctor! ¿cómo estoy?
-¡Bien! y yo, ¿cómo estoy?
-¡Bien!
Iain Matthew, OCD
En principio, se trataba de sustituir la res cogitans cartesiana –la única sustancia inmaterial capaz de resistir la prueba del non plus ultra del escepticismo (como algunos han querido llamar a la duda metódica) que procuró superar el filósofo de La Haye-, erguida desde entonces como única depositaria –permítase, de entrada, la metáfora espacial- de los contenidos de la vida psíquica, por un modelo que representase más fielmente al ser humano, y que le diese las herramientas necesarias para concebirse a sí mismo y a los demás de un modo más adecuado, más veraz, más coherente, más real, a fin de cuentas. La corporeidad, es bien sabido, en el contexto cartesiano no es sino extensión: máquina de carne y hueso. Prodigiosa, pero máquina. La mente, un espacio hermético, intransferible el propio, inaccesible el ajeno. Inmanente.
Wittgenstein, no podemos evitarlo, nos recuerda -aunque no sin cierta timidez- otras antropologías pertenecientes a la episteme de otras tradiciones. Al menos, dos. A la antropología escriturística hebrea, por ejemplo, le son absolutamente ajenas –casi sin temor a exagerar- las nociones de alma y cuerpo que, desde la Antigüedad clásica, son aún hoy, precisamente, el alma y el cuerpo de Occidente. En cambio, echa mano, inapelablemente, de la imagen del corazón: una síntesis del hombre total, a la que se le atribuye, cognitiva y voluntariamente, tanto la disposición como la acción moral y la inteligencia. Por eso el piadoso tiene un corazón puro –es de recta intención y acción- y el malvado, un corazón torcido. Y por la misma razón se entiende que, cuando Sansón abre su corazón a Dalila, no está únicamente haciéndola partícipe de la dimensión afectiva de su ser (por medular que esta pueda ser): más bien, le revela su secreto último y más íntimo –y sabemos de sobra lo que luego ella hace con el regalo-. Asimismo, la tradición homérica no hablaba de facultades pertenecientes a un alma como de actitudes del hombre todo, completo, indiviso. Cuando Aristóteles dibuja la phrónesis como un sensato equilibrio, como una armonía entre lo específicamente racional y lo desiderativo, no se termina de alejar del todo del lenguaje de los trágicos, aunque su psicología consista en elaboraciones metodológicas de compartimentos en cierto sentido separados, o, cuando menos, con funciones especializadas (3).
En todo caso, tanto en la tradición homérica como en la hebrea se trata de una sola cosa: de una unidad psico-física-espiritual. No se pretende en absoluto diferenciar dimensiones. De hecho, ni siquiera se tiene semejante preocupación (a Dios –o a los dioses- gracias).
En este mismo sentido, no deja de ser interesante la relectura que hace Erich Fromm (4) del sentido de los términos consciente e inconsciente del psicoanálisis, quizá más propios de nuestra contemporaneidad (aunque cotidianamente sigamos hablando aún tanto de nuestras almas como de nuestras pasiones) y, por ello, tal vez nos sean un poco más útiles.
Fromm insiste en que el manejo abusivo de las categorías freudianas ha llegado a ser tan popular que, incluso en cantidad de círculos intelectuales, términos como subconsciente han llegado a emplearse de maneras ilegítimas y, por ende, tendientes al equívoco: la metáfora que procuraba explicar –topográfica, casi cartográficamente- la dinámica de los contenidos de la psique ha terminado leyéndose de un modo absolutamente literal.
Mapa de navegación y océano terminan confundidos, como en el caso de aquel a quien se le señala la luna y permanece viendo el dedo. Lo que pretende Fromm es advertir que, cuando de algo se dice que está en el subconsciente, no se quiere decir que se encuentre en el sótano; y que cuando se dice que está en la conciencia, no se supone que está en el primer piso, como si se tratase de departamentos distintos, espacialmente existentes en sí mismos, dotados de estatuto ontológico indiscutible. En su lugar, Fromm señala que se trata de distintas funciones humanas relativas a un hecho de tipo exclusivamente gnoseológico: conocer o desconocer las múltiples vertientes de la realidad dada, propia o ajena.
En aquellas maquetas antropológicas homérica y hebrea a las que nos referíamos poco antes, el yo más profundo –aquello que individua, identifica y confiere carácter irrepetible a la persona- no está, es tan notable como evidente, referido a su psyche (su alma, su mente, dependiendo de la lectura de la traducción que privilegiemos).
Apunta a algo –insistimos en la metáfora espacial- un tanto más ancho.
Wittgenstein apuesta por ver en el ser humano “una criatura que vive en la corriente de la vida (5)” –y en ese sentido, quizá también podríamos recordar así el Dasein heideggeriano-, lejos de ser un espíritu mal encarnado o añadido a alguna otra cosa de naturaleza radicalmente distinta o aparte de sí misma. Aquellos núcleos de verdad que el filósofo vienés pensaba entrever en psicologías antecedentes, estaban distorsionados por representaciones equívocas del propio lenguaje con el que a ellos nos referimos -precisamente lo mismo que acusa Fromm a propósito del abuso del lenguaje propio del psicoanálisis-. La razón por la que los mismos problemas filosóficos inquietan a hombres distintos de distintos contextos históricos estriba, sostiene Wittgenstein, en que “nuestro lenguaje ha seguido siendo el mismo y nos introduce en las mismas preguntas (6) “. La persona tendría que asumir la empresa, entonces, de “reagrupar por entero su lenguaje (7)”. Así como la etnolingüística ha señalado que “las lenguas no son expresiones diferentes de una misma realidad percibida por todos en su identidad fundamental, sino que constituyen modos realmente diversos con que los pueblos interpretan la realidad (8)” (fueron los neohumboldtianos quienes aseveraron que cada lengua posee una weltaunschaung propia, en tanto cada una posee un campo semántico propio), Wittgenstein sentencia que “la gente está profundamente enclavada en confusiones filosóficas, es decir, gramaticales (9)”. Lo gramático, aquí, tiene cierto carácter abisal, que presupone incluso lo semántico. “Las formas de nuestro lenguaje tienen el carácter de lo profundo (10)”. En palabras de Sapir, “las lenguas son para nosotros algo más que sistemas de comunicación intelectual. Son hábitos invisibles que ciñen nuestro espíritu (11)”.
Así, el lenguaje en el que se construyen las metáforas espaciales-geográficas-topográficas referidas a la mente tiende a reificar, a cosificar los contenidos psíquicos y también, desde luego, a la idea misma de mente:
Hablamos de ideas que están en la mente, como si la mente fuera una especie de espacio; de examinar introspectivamente lo que hay en la mente, como si la introspección fuera una especie de ver; de tener una mente y un cuerpo, como si mente y cuerpo fueran especies de posesión; de tener imágenes mentales ‘ante el ojo de la mente’, como si las imágenes mentales fueran pinturas no físicas que un órgano de visión mental pudiera inspeccionar, etc (12)...
En todo caso, uno de los propósitos del trabajo wittgensteiniano sería el de desenredar este tipo de confusiones de categorías conceptuales. El lenguaje mentalista comúnmente empleado adolece de un inadvertido abuso del lenguaje. Probablemente, Wittgenstein diría que en ciertos contextos característicos –en ciertos juegos de lenguaje- el uso de esta terminología no deja de ser legítima e, incluso, podría llegar a ser tan útil como plausible (como en el caso, quizá, del psicoanálisis, nos atrevemos a intuir. Después de todo, no dejamos de tener ideas en estado latente, tenemos sentimientos bajos lo mismo que elevados, hacemos exámenes de conciencia, y eso presupone reflexión introspectiva, inexorablemente), siempre y cuando se esté perfectamente consciente de que se trata de una iconografía verbal (13) -preciosa idea, confesamos-.
Sucede con el lenguaje lo mismo que sucedió –aunque también por razones de otra naturaleza- con la densa y vigorosa carga simbólica de las representaciones de los infiernos medievales que tanto molestaban a Bernardo de Claraval: así como a estos últimos se les concedió estatuto geográfico-espacial y temporal -con inaudita precisión de cirujano-, al primero frecuentemente también se le usa y se le interpreta erróneamente. “Nos vemos extraviados por la imaginería empotrada en nuestro lenguaje (14)”. El lenguaje parece levantar siempre nuevas realidades, animar las cosas inanimadas, instaurar verdades. Y si es cierto que por la lengua es posible el individuo (al menos nosotros nos sentimos seducidos por la idea de una relación simbiótica, si es cierto que el lenguaje es, en palabras de Heidegger, la morada del ser, y que el propio ser no se realiza si no es en una sociedad en la que se busque y tenga sentido la propia individualidad, a pesar de que el Tommy de The Who está allí interpelándonos), se entiende que en cierta medida sean las formas de nuestro lenguaje –nuestros juegos de lenguaje- los que modelen, condicionen o, al menos, nos traduzcan parte de nuestra naturaleza –nuestras formas de vida-.
Y, sin embargo, el lenguaje es también –y, aparentemente, según Wittgenstein, primordialmente- fruto de elaboraciones posteriores de impulsos de naturaleza pura y simplemente pre-verbal (si, por ejemplo, un pingüino hablase, nos sería imposible entenderle, porque su forma de vida es tremendamente distinta de la nuestra). Es el mismo Wittgenstein quien advierte que es posible que la palabra referida a la sensación se ponga en el lugar de la expresión primitiva y natural de la misma sensación, a medida que la persona va siendo educada –la expresión”me duele” para el quejido, “me gusta” para el placer, “me incomoda” para el gruñido, y así (15). Sin embargo, cabría quizá preguntar cuál sería entonces el lugar de lo onomatopéyico)-. Los juegos de lenguaje son de una diversidad sorprendente, precisamente porque son sorprendentemente diversas las formas de vida.
Lo cierto es que el sustantivar la mente parece reificarla. La experiencia del sí-mismo, de la unidad de la propia subjetividad y de la unidad de la propia existencia puede confundirse “con la experiencia de una (...) sustancia-alma o ego (16)”, lo que ya implicaría, de entrada, un error de representación: cuando alguien dice yo no se está refiriendo a algo incorpóreo, etéreo, indeterminado, que de algún modo reside o se comunica con un cuerpo. Es realmente difícil que una mente tenga escozor o un dolor de espalda o un resfriado. Y la expresión “me duele la mente” se nos antoja tremendamente sugestiva, pero como propia de otros juegos de lenguaje, más cercanos quizá a algún slang o a cierta poética. El hecho es que no es la mente la que experimenta x o y. El lenguaje natural, cotidiano –que crece como parecen crecer nuestras ciudades latinoamericanas: aleatoriamente-, expresa otra cosa: que me duele a mí, que yo me duelo, que yo siento dolor. Quizá se refiera a algo similar a lo que Frankl señala, a propósito del sufrimiento, en el lenguaje del análisis. A saber, que
...el sufrimiento del hombre actúa de modo similar a como lo hace el gas en el vacío de una cámara; ésta se llenará por completo y por igual cualquiera que sea su capacidad. Análogamente, el sufrimiento ocupa toda el alma y toda la conciencia del hombre tanto si el sufrimiento es mucho como si es poco (17)...
Tampoco se trata de tener dolor del modo en el que se tiene que llegar temprano o en el sentido de algo de lo que se es poseedor. Tener un dolor “no es poseer un tipo de objeto mental (18)” –como si la mente fuera aquel escenario interior en el que se representaran tragedias y comedias con un único espectador, que sería, en todo caso, uno mismo-, como tampoco remite únicamente a un aspecto del cuerpo –a fin de cuentas, no es mi cuerpo (y por ello, tampoco mi cerebro, con el perdón del quizá demasiado aventurado –al menos, por ahora- optimismo neurocienciocrático) quien está pensando –“no soy tan pobre en categorías (19)”–. Decir que se tiene algo en mente, así como cuando algo se trae uno entre manos (curioso: mente-manos; interno-externo; psíquico-físico, funcionan equivalentemente en estas dos fórmulas) es expresar que se tiene intención de algo, sin más. El enunciado con el que lo hacemos no implica la revelación de un lote de información privada, que hemos obtenido mediante un acucioso ejercicio introspectivo, ante el que quepa legítimamente la mirada aguda y analítica del científico. Está de más la reacción exageradamente sesuda de la mujer a la que su pareja le dice que quiere besar y responde alzando la ceja, ajustándose los anteojos, tomando notas y asintiendo, al tiempo que dice “curioso” o “fascinante”. La pareja manifiesta el deseo y la mujer –si ella quiere, en todo caso- responde. Estos enunciados son “expresiones de (...) deseo (...), no descripciones de objetos y eventos en un escenario privado (20)”.
Ahora bien, como el lenguaje, según Wittgenstein, está injertado sobre la base de una conducta expresiva natural previa a la formulación verbal, tampoco tiene mucho sentido que la pareja pregunte cómo ha llegado a saber que quiere besarle, ni si está seguro de ello –aunque quizá este ejemplo no sea lo suficientemente transparente, después de todo. Habría que determinar con un poco más de nitidez el juego de lenguaje en el que se inserta-. A lo que queremos llegar, en todo caso, es a señalar que la conducta –como, mitad en broma, mitad en serio, quiere apuntar nuestro epígrafe- así como el lenguaje, manifiesta a la persona, está preñada de sentido íntimo, y nuestro lenguaje de descripción de lo conductual está empapado de categorías fenomenológicas psicológicas. Todo lenguaje es connotativo (con el perdón de Barthes). Lo advertimos también en la prosa de Kerouac:
...pero “combatir”, ese viejo psicoanalítico “combatir”, habla como todos ellos, los decadentes de la ciudad, intelectuales, en el callejón sin salida del análisis de las causas y los efectos y la solución de sus supuestos problemas, en vez de la gran dicha de ser, la dicha de la voluntad y la temeridad; la ruptura es la que los exalta, ése es su problema (21)...
“El cuerpo humano es la mejor figura del alma humana (22)”. En la realidad, no nos comportamos como nos comportamos ante mentes o cuerpos sufrientes: no consolamos las sienes de una persona cuando hablamos con alguien atormentado, o al músculo cardíaco de un amigo que ha caído en desgracia, como tampoco hablamos a la pierna herida –aunque nuestras familias nos hayan enseñado la ternura de besar la parte adolorida para sanarla– sino que pretendemos confortar a la persona, al ser humano vivo. Y, de hecho, la miramos a los ojos y le hablamos a la cara.
Así, aunque la mentira es una posibilidad, se podría decir que, a fin de cuentas, se está siempre expuesto de algún modo u otro. Quizá ni siquiera Félix Krull, el estafador de la historia de Mann, podría levantarse como excepción.
Aún así, decir que “si uno ve la conducta del ser vivo, ve su alma (23)” no quiere decir de ningún modo que Wittgenstein haya comprado por entero el discurso conductista, o que haya sido su apóstol. Lo que se dice de una persona o de sí mismo no se dice por la observación de la conducta, “pero sólo tiene sentido porque me comporto así (24)”. ¿Críptico? De seguro, ciertamente lo es. Quizá lo más transparente sería insistir en el hecho de que, para Wittgenstein, las reacciones naturales –como el impacto experimentado ante la vista de la sangre de un congéner, o frente a un cadáver, por ejemplo- no son consecuencias que se desprenden de un cuerpo de doctrina, de la especulación teórica, sino que son constitutivas de la forma humana de vida -¿el ergon humano, en todo caso?- y, por eso mismo, del suelo primero sobre el que se levantan nuestros juegos de lenguaje (25).
Notas
(1) Cfr.
P.M.S. Hacker, Wittgenstein, p. 12.
(2) Íbidem, p. 29.
(3) Cfr. Pierre Aubenque, La prudencia en Aristóteles, p. 178 y ss.
(4) Cfr. Erich Fromm, Conciencia y sociedad industrial, en VVAA; La sociedad industrial contemporánea.
(5) P.M.S. Hacker, ob. cit., p. 9.
(6) J. Klagge y A. Nordmann (edit.), The Big Typescript, Ludwig Wittgenstein: Philosophical Ocassions 1912-1951, 424, en P.M.S Hacker, ob. cit., p.13
(7) Íbidem, p. 20.
(8) C. Molari, Lenguaje, en Nuevo diccionario de Teología, p. 860.
(9) J. Klagge y A. Nordmann (edit.), ob. cit., 423, en P.M.S Hacker, ob. cit., p. 20.
(10) Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, 111.
(11) E. Sapir, en C. Molari, Lenguaje, en Nuevo diccionario de Teología, p. 861.
(12) P.M.S. Hacker, ob. cit., p. 19.
(13) Íbidem.
(14) Íbidem.
(15) Cfr. P.M.S. Hacker, ob. cit., p. 51.
(16) Íbidem, p. 24.
(17) Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, p. 51. (la cursiva es nuestra).
(18) P.M.S Hacker, ob cit., p. 34.
(19) G.E.M. Ascombe y G.H. Von Wright (edit.), Ludwig Wittgenstein, Remarks on the Philosophy of Psychology II, 690, en P.M.S Hacker, ob. cit., p. 35.
(20) P.M.S Hacker, ob. cit., p. 48.
(21) Jack Kerouac, Los subterráneos, p. 94. (la cursiva es nuestra)
(22) Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, § 417.
(23) Íbidem, § 357.
(24) Íbidem.
(25) Cfr. P.M.S Hacker, ob. cit., p. 67.
Referencias bibliográficas
Erich Fromm, Conciencia y sociedad industrial, en VVAA, La sociedad industrial contemporánea, Siglo XXI Editores, México D.F., 1970.
Jack Kerouac, Los subterráneos, Anagrama, Barcelona, 1994.
Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, (completar datos)
P.M.S. Hacker, Wittgenstein, Norma, Bogotá, 1998.
Pierre Aubenque, La prudencia en Aristóteles, Crítica, Barcelona, 1999.
Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 1998.
VV.AA, Nuevo diccionario de teología, Cristiandad, Madrid, 1982.