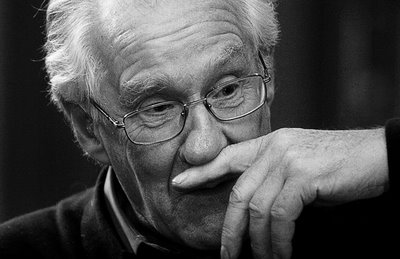Antonio Martínez
Desde hace años recibo mensualmente el boletín de la barcelonesa Librería Fontana, que ofrece a sus clientes, vía correo ordinario y a muy buen precio, libros descatalogados y de restos de edición. Este mes pedí uno que me pareció muy interesante: Diccionario de últimas palabras, de Werner Fuld. Se trata de una recopilación de lo que dijeron -o se cree que dijeron- personalidades de la historia, el arte y la cultura antes de morir. Como se comprenderá, un tema que -al igual que el de los epitafios-, desde varios puntos de vista, puede resultar apasionante.
Pues bien: he ido a Correos esta mañana y lo he abierto enseguida al llegar a casa. Y, hojeándolo por encima, me he topado con las últimas palabras que se atribuyen a Hegel, aquel filósofo de expresión críptica y abstrusa, y con una fama tan universal de ser difícil de entender. Pues bien: resulta que, según Werner Fuld, autor del libro que comento, en su lecho de muerte Hegel dijo: “Únicamente una persona me entendió una vez”, y, tras una pausa añadió, resignado: “E incluso ésta no fue a mí a quien entendió”.
Y bueno: ¿qué es concretamente lo que quiero decir en este post y a propósito de tales palabras? Pues muy sencillo. Resulta que, hace unos años, estando en la biblioteca del Seminario de Murcia, me encontré, en un manual divulgativo de Historia de la Filosofía de las viejas Enciclopedias de Gassó, la misma anécdota, pero narrada de manera ligeramente distinta. Según recuerdo claramente, el autor de aquel libro contaba lo siguiente: “Estando Hegel en su lecho de muerte y rodeado de sus discípulos, señaló a uno de ellos y dijo con voz desfalleciente : ‘Éste, éste es el único que me ha entendido’. Y entonces, acto seguido, añadió: ‘…pero no me ha entendido bien’ “.
¿Qué diferencia existe entre ambas versiones de aquel episodio? Pues, a mi modo de ver, que la de aquel libro de Gassó está contada de manera mucho más eficaz, elegante y plástica, y con más fino sentido del humor que la de Werner Fuld: por una parte, nos presenta a un grupo de afligidos discípulos rodeando la cama del venerado maestro; y, luego, a un Hegel que, hasta el último suspiro, insiste en que ni siquiera su seguidor más aventajado ha conseguido desentrañar realmente el significado de su filosofía. En cambio, el señor Fuld nos transmite un relato sin esprit y sin gracia. E incluso lingüísticamente defectuoso: “Únicamente una persona me entendió una vez”, “e incluso ésta no fue a mí a quien entendió”. ¿No se da cuenta también el lector de lo desmadejado e insulso que se nos presenta aquí el uso de la lengua?
Por supuesto, lo que comento puede ser problema de la traducción; pero yo me inclino por otra hipótesis. Y es que, hojeando el libro de Fuld, he podido comprobar el tono ligero, irónico y muy posmoderno que el autor ha imprimido en su obra. Lo cual, en mi opinión, no casa en absoluto con el asunto del que se ocupa. Pero es que ya decía Lipovetsky que la posmodernidad, para evitar reflexionar sobre los abismos del mundo, elige con frecuencia el camino del “sentido del humor” que ayuda a no pensar sobre el significado profundo de las cosas. Es -creo- lo que hace aquí Fuld: en un tema que se prestaba a una profunda seriedad -que no excluye, por supuesto, rasgos de humor-, tratarlo de manera eminentemente ligera. El defectuoso uso de la lengua -puede que en gran parte imputable al traductor- forma parte de esta menesterosidad cultural que hoy nos rodea por doquier.
Allá por la década de 1950, el licenciado en Filosofía -así se presentaba- que redactó esa Enciclopedia de Gassó nunca se hubiera expresado de una manera tan objetable como el señor Fuld. Y he aquí un símbolo de lo que hemos perdido, en el espacio de treinta o cuarenta años, en el mundo de la cultura: de una elegancia clásica en la expresión hasta la fealdad literaria tan frecuente en nuestros días. Lo cual es, por cierto, signo de otros muchos fenómenos degenerativos que actualmente espantan a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad.
Lo que Hegel y tantos otros dijeron antes de morir es, sin duda, un tema de gran interés. Y nuestra manera de contarlo revela el estado de nuestra capacidad, hoy tan maltrecha, para percibir la belleza de las palabras y de las cosas. Y, en último término, de nuestra capacidad para decir algo que valga la pena cuando también a nosotros nos llegue el momento de morir.
Vía: bajoelsoldemedianoche